Villa comercial de la cultura llanera
“Con el fin de hacer visible esta histórica situación, en el presente trabajo de orden socio semiótico se plantean tres momentos con sus respectivos bienes del patrimonio cultural llanero”.

Atalayando el ayer:
El caserío de Gramalote, luego Villavicencio, a partir de sus inicios ha estado sometido a dinámicas sociológicas exógenas una procedente de la región andina y la otra del interior del territorio llanero al que pertenece por geografía física.
En medio de estas dos fuerzas espirituales ha cumplido su metamorfosis de pueblo a ciudad, sucediéndose en su seno una compleja cohabitación cultural en la que han predominado algunos rasgos llaneros que hoy lo identifican ante el país.
Abriendo la puerta de trancas:
Una debilidad que tiene la economía de Villavicencio es la ausencia de los registros estadísticos que arrojan las actividades comerciales con elementos de la cultura llanera, necesarios para saber los niveles de consumo cultural.
Con el fin de hacer visible esta histórica situación, en el presente trabajo de orden socio semiótico se plantean tres momentos con los respectivos bienes del patrimonio cultural llanero, que en cada período han coadyuvado a dinamizar la economía local. De su mercadeo ha dependido el sustento de muchos villavicenses.
Relatos de ayer y hoy sobre el consumo cultural llanero:
Primer momento:
Corrió por cuenta de la tradición ganadera, cuyos rebaños de reses partían de tierras araucanas rumbo a Villavicencio. Según don Miguel Uva, en tres años ayudó a arriar 6.000 reses (Yunda y Guzmán: 2009). Como es de suponer, mayúsculo fue el movimiento monetario en la pueblerina plaza.
Otros de sus impactos sobre la economía local sucedieron por la presencia de los vaqueros integrantes de los épicos viajes ganaderos, quienes aquí buscaban la ahora vieja calle de las Talabarterías para comprar aperos y otros artículos de su ancestral oficio. A la zona de tolerancia también iban. Allí en licor y mujeres dejaban buena parte de sus jornales y cansancios.
Pero, del mismo modo la periódica presencia de estos grupos de llaneros activaba tres veces por año la ocupación de hoteles y restaurantes, en promedio eran 18 los hombres que llegaban en cada viaje (Miguel Uva en Yunda y Guzmán: 2009). En el lenguaje turístico actual, dicho movimiento equivalía a temporada alta.
Es posible que una herencia comercial de este importante período haya sido la introducción y permanencia de asaderos de la tradicional mamona, producto que más identifica a la gastronomía llanera.
Segundo momento:
Por haberse convertido la capital metense, desde la primera mitad de la década del sesenta, en sede de la Academia Folclórica y del Torneo Internacional del Joropo obligó la apertura de fábricas de instrumentos llaneros para una naciente clientela, primero local y luego externa.
Entre otros fabricantes se recuerdan a Jaime Castro, Prisciliano Gutiérrez, Olimpo Díaz y Miguel Molina (Pabón M, 2009: 17, 20), hoy hay nuevas generaciones de fabricantes y lutieres de arpas, cuatros, bandolas y maracas.
Del mismo modo, desde entonces cantautores de joropos de toda la región llanera han llegado con el fin de abrirse camino artístico, ofertando su talento en vivo vendiendo sus grabaciones discográficas, lo que provocó un nuevo mercado en el entorno local.
Con base en la demanda de música y canto llanero en vivo, los integrantes de los conjuntos inventaron las dos expresiones siguientes para diferenciar sus toques: “un tigre” significa con remuneración y “un cultural” que es sin pago económico alguno.
En este período abren sus puertas estaderos nocturnos de música llanera que se convierten en generadores de empleo temporal para cantantes y músicos. Dichos establecimientos de diversión pronto se vuelven atractivos de tipo folclórico, que cautivan clientelas propias y foráneas. De grata recordación son los estaderos “El Pollo de Oro”, “El Botalón” y “Pentagrama Llanero”.
Visto lo anterior, se puede concluir que por políticas de orden oficial con efectos sobre el folclor musical llanero, en Villavicencio se han formado generaciones de públicos y que la ciudad se convirtió en una excelente plaza tanto para gestores culturales como para los negocios relacionados con el joropo.
Tercer momento:
Bajo esta era se agrupan experiencias económicas medianas y grandes a partir de componentes de la cultura llanera, que en los últimos años han prosperado en la cosmopolita ciudad.
Dentro de los medianos ejercicios comerciales sin mayores dificultades hoy es posible conseguir productos considerados netamente llaneros y para los cuales hay clientela garantizada. Pueden citarse entre otros los siguientes casos:
Mamona: además de los asaderos de carne que pululan en sus zonas urbana y rural con asombrosa clientela, este producto se oferta por la calle mediante un recursivo sistema de asadero rodante, en un vehículo de tracción humana con equipo de sonido, cuya publicidad se hace amplificando joropos.
Hayacas: de haber sido refinado plato tradicional llanero tanto de época navideña como de otras celebraciones especiales, de pronto su consumo se popularizó durante todo el año.
Posiblemente el primer establecimiento que así las vendió al público fue “El Llano y sus hayacas”, muy reconocido y propiedad de Libia Landaeta, que entró en servicio cuando mediaba la década del noventa.
Pero la comercialización de dicho producto hoy día además es callejera, ya que en ollas montadas en bicicleta sus conductores a voz en cuello las pregonan por los barrios.
También, al caer la noche bajo el árbol que está en la zona superior de céntrica plazuela de Los Centauros, de manera estacionaria cuatro señoras las venden a
$2.300.oo. Una de las vendedoras de hayacas cuenta que hace 15 años surgió este micro territorio urbano (Pereira G., 1995: 9).
Chimó o chimú: Extracto de tabaco semi sólido de uso cotidiano de los llaneros con efectos energizantes. Su consumo es oral y produce abundante salivación, no se debe tragar por lo que hay que escupir con frecuencia.
Este producto se consigue en algunos puntos de la ciudad, siendo el más conocido el establecimiento de Jesús Castaño (1), quien distribuye las marcas: “Toro loco” fabricado en Arauca y “La pantera” producido de Barinas, Venezuela.
Él anuncia dicho producto con un pequeño pendón colgado en la entrada de su negocio en el barrio El Emporio. En delgados rollos es la presentación del araucano y le denominan “bojote”, la unidad vale $2.000.oo. El venezolano viene en caja pequeña, como de pomada, por lo cual recibe el nombre de “cajeta”, es más concentrado y tiene costo unitario de $ 5.000.oo.
En promedio cada mes Jesús Castaño vende 200 bojotes y 100 cajetas. Sus clientes más asiduos son coleadores, vaqueros, celadores y conductores.
El baile del joropo:
La anual realización del Joropódromo, masivo espectáculo callejero que desde el año 2001 se cumple el último sábado de junio, suscita una activa cadena económica de la cual en semanas previas hacen parte directa: modistas, sastres, alquileres de trajes, así como vendedores de cotizas, sombreros y tocados para la cabeza.
Otro impacto ocurre desde la víspera por cuenta de las delegaciones foráneas con la ocupación hotelera y el servicio de restaurante; a su vez, el día del multitudinario evento con la venta de comidas rápidas, bebidas hidratantes y alcohólicas que beneficia al comercio formal e informal apostado sobre la ruta del certamen. El urbano trasporte público se beneficia también en ese día.
La llaneridad como producto empresarial:
Bajo el campo de experiencias económicas con grados de desarrollo empresarial, se clasifican organizaciones que ofertan en mayor escala bienes y servicios. Éstas toman como materias primas a elementos del folclor llanero, generando “engranajes de producción y reproducción simbólica” (Grimson, 2001:107).
Quiere ello decir que han dado el paso al emprendimiento empresarial, con innovaciones en sus productos culturales y cumpliendo con la legislación mercantil. Algunas de cifrada importancia local son la que se detallan a continuación.

Academias de baile:
Entre estos centros de enseñanza pocos son los que como empresas han descollado y logrado significativos apoyos de los gobernantes metenses y en menos proporción del sector privado.
Quizá sus mejores oportunidades se les dan cuando los tienen en cuenta para realizar los vistosos montajes escénicos de joropo que incluyen baile, canto y música, con los que se inaugura el Torneo Internacional del Joropo y la Feria Agroindustrial Expo Malocas.
Son contratados a través de convenios de Asociación o de Apoyo, por la gobernación departamental a través de los institutos de Cultura y Turismo, o de la Corpometa.
Durante los últimos años las instituciones locales que más lo han logrado son las siguientes: Academia Cabrestero, Corporación Cultural Llanera (Corculla) y Corporación Danza, Arte y Tradición (Danzat).
Corculla:
Como ejemplo se toma el caso a la Corporación Cultural Llanera entidad fundada en el año 2000 por América Rey S., folclorista y Administradora de Empresas.
Según la web institucional, en su devenir ha tenido destacas nominaciones siendo hasta ahora la más importante la conferida por los ministerios de Cultura y de Educación en el año 2009, por ser una de las “Experiencias de educación artística más exitosas de la Amazorinoquia”.
Fábricas de cotizas y alpargatas:
Cuando se recorre la ciudad en sectores se detectan varios establecimientos de comercio que venden cotizas de diversos diseños, materiales y para todas las edades, esto comunica la existencia de una demanda significativa de tal producto folclórico.
La Festivalera:
Razón social de una empresa familiar que hace 22 años fundó en San Martín don Jesús Emilio Castaño G (2). Después la trasladó a Villavicencio, recorriendo los sectores de Montecarlo, vía a Catama y ahora en el barrio El Emporio, ese cambio de domicilio ocurrió doce años atrás.
Don Jesús y sus 4 hijos son los fabricantes de las cotizas y alpargatas de puro cuero, respectivamente el par de la negra/ lisa tiene un costo de 30 mil pesos, y la de pelo vale $35 mil. Su taller está ubicado en el mismo almacén.
Estima que la mejor temporada para comercializar sus productos es la comprendida entre los meses de junio y julio, cuando vende en promedio de 30 a 40 pares diarios. Como regalo su “Cotiza festivalera” la han llevado para lugares de España, México, Chile y Venezuela.
Estudios de grabación:
A los cantantes llaneros colombianos, para grabar sus discos hasta hace unos años les tocaba obligadamente ir a Barquisimeto, Venezuela, a los estudios OHM, de Alejandro López. Allí mismo contrataban los músicos acompañantes y ésto les permitía bajar costos.
Pero ahora hay una señal que indica buena demanda en la ciudad. Es el surgimiento de sendos estudios con modernas tecnologías y calidad técnica profesional, que han atraído a la clientela de la región. Así, artistas como el Cholo Valderrama y Walter Silva han hecho aquí partes de sus recientes obras sonoras.
Con la ayuda de Daniel Gualdrón y Adrián Ariza, folcloristas llaneros, he conseguido los nombres de los dueños de los cuatro estudios más conocidos de Villavicencio, ellos son Ramiro Cardona, Xavier Barriga, Diego Hernández y John Miller.
El Mundial de Coleo:
Quizá la mayor experiencia de emprendimiento empresarial a partir de un bien del patrimonio cultural llanero es el “Mundial de Coleo”, certamen fundado en octubre de 1997 por la firma Producciones Llano JES Ltda., su propietario es Julio Eduardo Santos Quiroga.
Al comienzo tuvo como principales patrocinadores a los gobiernos departamental y del municipio y logró divulgación masiva en el territorio colombiano gracias a la trasmisión televisiva por Señal Colombia. Durante algunos años afrontó dificultades económicas, a la par que se posicionó como espectáculo en el país y en el exterior.
Según Julio Eduardo Santos, hijo del fundador, fue en el año 2009 cuando ocurrió la alianza empresarial entre Producciones Llano JES y la cervecería Águila, reconocida firma de nuestro país que se convirtió en patrocinadora oficial del Mundial de Coleo, que cada año se cumple en Villavicencio. Hecho sin precedentes en la región, por el impacto económico sobre un elemento cultural llanero.
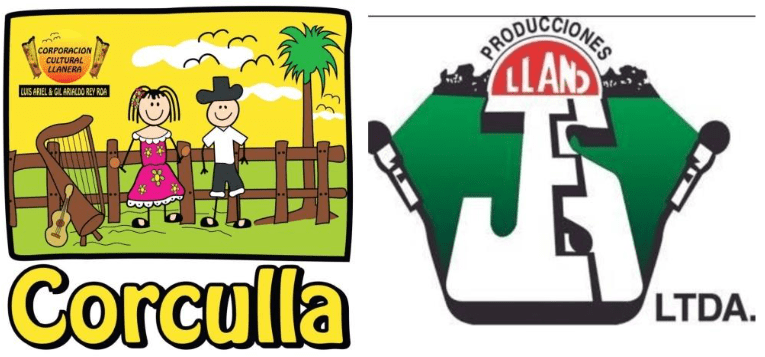
Se cierra la puerta de trancas:
La anterior mirada sociocultural, estilo fláneur como nombra Renato Ortiz a quien mira y escribe (Míguez M., 2002:1), permitió realizar la investigación periodística en Villavicencio, ciudad cosmopolita que está marcada por invisibles indicadores económicos producidos por dinámicas mercantiles de la cultura llanera.
Así, la capital del Meta comunica que a diario en su seno hay producción y consumo de bienes y servicios, como lo muestran los antes citados ejemplos de micro y mayor escala empresarial.
Por último, esta exploración cualitativa me lleva a deducir que la ciudad es un particular escenario simbólico de tradiciones llaneras y que por ello aquí ocurre lo que se define como:
“La civilización del espectáculo que está ceñida al ámbito de la cultura, entendida no como un mero epifenómeno de la vida económica y social, sino como una realidad autónoma, hecha de ideas, valores estéticos y éticos, y obras de arte y literarias que interactúan con el resto de la vida social y son a menudo, en lugar de reflejos, fuente de los fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos” (Vargas Llosa, 2012:25).
Fuentes consultadas:
1,2: Castaño G. Jesús Emilio, entrevista: sábado 28 de mayo de 2013
“Cultura aporta a la economía lo mismo que servicios públicos”. En: El Espectador, martes 13 de septiembre de 2011, p7.
Grimson, Alejandro: Interculturalidad y comunicación. Editorial Norma, Bogotá, 2001
Míguez M. Héver: Miradas humanas, miradas urbanas. Ponencia Colsubsidio, Bogotá, 2002
Pabón M. Oscar A.: El joropo en Villavicencio, momentos y pioneros. Editorial Juan XXIII, Villavicencio, 2009
Pereira G. José Miguel: Comunicación, cultura y ciudad. Ponencia, Bogotá, 1995
Vargas Llosa, Mario: La civilización del espectáculo. Editorial Alfaguara, Bogotá, 2012
Yunda y Guzmán: Los caporales del viejo llano. Video YouTube, 2009
Nota: este ensayo lo escribí en junio de 2013. A la fecha entre las dinámicas actuales de la capital del Meta está la de don Jesús, el artesano de las cotizas, quien con su taller y venta de chimú regresó a San Martín, su patria chica.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Deja un comentario